Cuando nos encontramos una economía deprimida, como la española, uno de las primeras acciones de sus dirigentes puede ser incrementar el gasto público para intentar reactivar la economía (lo vimos con el plan E y los famosos 400 euros), si bien esta política puede ser acertada cuando la causa del problema es coyuntural, si por el contrario se trata de una economía con problemas estructurales, la solución, por dolorosa que nos parezca, consiste en solucionar los problemas que nos han llevado a la recesión. Esas soluciones pasan por políticas que si bien en el corto plazo puede que no estimulen la economía, más bien pueden provocar una contracción adicional, pero busca cambiar los modelos productivos para que en el futuro vuelva el deseado crecimiento.
Es decir, si tenemos un problema de fondo y usamos medidas de incremento del gasto es verdad que mientras estemos inyectando dinero en nuestra economía, esta se expandirá, pero cuando cerremos el grifo a esos estímulos, los problemas de fondo persistirán y además tendremos que pagar unos costes adicionales por esta última inyección.
Un buen ejemplo de lo infructuoso de lo que ha llegado a ser un incremento del déficit lo encontramos en la economía japonesa, en la cual en los últimos 20 años ha pasado de una deuda sobre PIB del 60-70% hasta niveles del 200% actuales y tras el incremento continuado de su deuda vemos que la economía no ha conseguido crecer en dos décadas.
Deuda sobre PIB en Japón
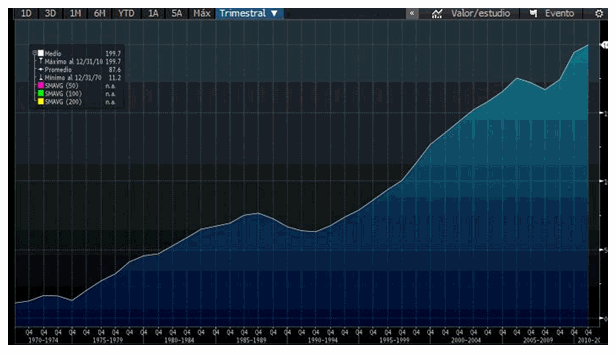
Crecimiento del PIB Japonés
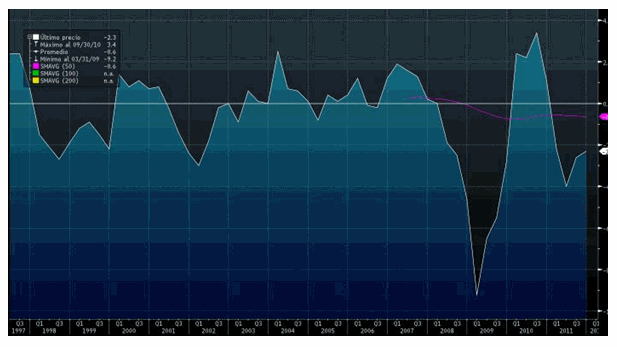
Otro factor que hay que tener cuenta a la hora de mirar la deuda de los estados, es que no la podemos comparar con una deuda que tengamos nosotros contraída, ya que si nosotros pedimos un prestamos mensualmente vamos amortizando parte del principal con sus respectivos intereses y la duración de la misma la podemos tener a 25 o 30 años. Por tanto a medida que va pasando el tiempo nosotros debemos menos dinero.
En el caso de los estados, el principal de la deuda permanece inalterado y solamente pagan los intereses de la misma hasta el vencimiento, momento en el cual el prestamista recupera el principal, adicionalmente hay que considerar que la duración de esta deuda, aun estando dividida en distintos tramos, no tiene tanta duración como la de un particular.
Ahora bien, ¿pagan los Estados realmente su deuda? La realidad es que los vencimientos de deuda, vienen acompañados por sus consiguientes emisiones para pagar dicha deuda, y realmente las preocupaciones están más centradas en el interés pagado por emitir la nueva deuda. Por tanto mientras el estado pueda refinanciar la deuda a un tipo atractivo, el sistema no tiene problemas, el problema viene cuando no se puede realizar dicha refinanciación o el coste de la misma es excesivo.
¿Son los especuladores los culpables de ese coste adicional? En mi modesta opinión NO, por una sencilla razón, las personas que compran nuestra deuda son ahorradoras que buscan una rentabilidad a sus ahorros y a la hora de depositar su dinero exigen rentabilidad en función del riesgo que corren al dejarnos sus ahorros. Es decir, el mercado no está atacando a la deuda española o italiana, simplemente, el inversor tipo de deuda soberana es más defensivo y conservador, por lo que no compra deuda de un país que considera que puede tener dificultades en repagar su deuda.
Si fuésemos a prestar nuestro dinero, que interés le pediríamos a un país con una tasa de paro cercana al 25%, con una economía que esta decreciendo, con una deuda que se incrementa ya que no depende directamente de un gobierno central, sino que también depende comunidades autónomas que pueden gastar a su antojo, con una población que envejece rápidamente, con una natalidad casi inexistente, con un sistema financiero con serios problemas por los cuales no puede dejar fluir el crédito, con unas empresas y familias muy endeudadas. Ahora bien los ahorradores exigen un tipo de un 3.5% a un año ¿Si el nombre fuera distinto de España nosotros le exigiríamos a otro país a la hora de depositar nuestros ahorros menor interés?